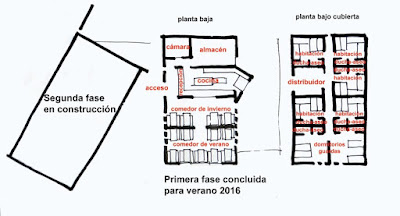Estamos
a primeros de mayo, pero hasta hoy ha sido posible calzarse los esquís de
montaña junto al coche y cruzar el hayedo aún nevado… Vale. Pero es que el coche se ha quedado a escasos mil metros de
altura… ¡Oh! Aunque la cima que
hemos alcanzado no llega a los dos mil metros ni de lejos… ¿Merece la pena? Es que luego la bajada se hace por un tubo de más
de seiscientos metros de desnivel… ¡No
es posible!... que ronda los 40º y con una nieve transformada de lujo… ¡Joder, joder, joder!
No,
no son las islas Lofoten, ni las montañas de Lyngen. Es el lugar donde más
nieva de España a tan poca altura y donde las condiciones orográficas favorecen mejor la acumulación y conservación
del blanco elemento. Los vientos fríos y húmedos del norte se topan enseguida
con estas montañas que son menores y están esquinadas y, contra todo pronóstico,
descargan ingentes cantidades de nieve en el soleado sur, a sotavento.
No
es fácil acceder hasta allí en coche, pese a la cercanía de algunas ciudades
importantes, porque el puerto que flanquea estas montañas, que sería bajo y
limpio en otras, aquí permanece cerrado hasta finales de abril. Aún entonces,
la fresadora quitanieves abre una trinchera de varios metros de altura. Una
visión propia de otras fechas y de otras latitudes.
Hace
ya muchos años que estas inusuales condiciones justificaron la construcción de
una estación de esquí… de juguete. Su cota máxima no alcanza los 1500 metros y,
por supuesto, todavía tenía nieve el otro día cuando las grandes de este país ya
habían cerrado y a esa altura hace tiempo que pastaban las vacas del lugar. No
forma parte de ATUDEM y no se publicita los jueves en TV. No es gran cosa, la
verdad, y casi nadie sabe de ella, pero ahí están sus seis remontes antediluvianos
y su forfait a 18 euros.
Toda
la comarca está moteada de cientos de cabañas pastoriles de piedra en las que
aún se practica una ancestral trashumancia del ganado y sus hombres cuando
estas montañas se vuelven verdes al dejar de ser blancas de repente. Desde ya,
una vez más.
Ha
sido esta tradicional presión de la
ganadería en busca de pastos junto con la histórica necesidad de madera para
alimentar los hornos de una cercana industria armamentística las que han
reducido la gran masa forestal que pobló estos montes a unos cuantos bosquetes
de hayas. Gracias a esta desnudez el paisaje es una auténtica lección de
geomorfología glaciar del cuaternario: valles en U, morrenas y hombreras
glaciares, bloques erráticos… a muy baja altura y excelentemente conservados, porque ya entonces, hace decenas de miles de
años, nevaba más aquí que en cualquier otro lugar.
Las
posibilidades para practicar las actividades de montaña son muchas, pero para
el esquí de travesía que nos ocupa son todas; sin ambiciones, porque aquí todo,
o casi todo, es pequeño, contenido y asequible: ascensiones a las principales
cumbres, travesías de puerto a puerto, rutas circulares, pero también descensos
casi espeleológicos (que el modelado kárstico tiene eso) y alguno ciertamente
extremo en el vertiginoso norte de más de mil metros de su cumbre principal,
pero esta es otra historia aún no repetida y otro compromiso que pocos pueden
afrontar.
En
todas estas líneas faltan nombres propios que orienten al lector desinformado,
pero sucede que estas montañas diminutas lo que menos necesitan son multitudes,
que ya son bastantes los iniciados. Si alguien es capaz de interpretar las
claves que se dan las descubrirá y será un neófito bienvenido. Pero serán
pocos. Los más, los que reconozcan lo antes descrito a la primera y sean
capaces de rotular todos los lugares aquí sin nombre, será porque ya forman ya
parte del grupito de los elegidos.
Para
unos y para otros la última esquiada de esta temporada ya se ha hecho. Habrá
que esperar a la próxima… y un año más no será necesario irse hasta Noruega.